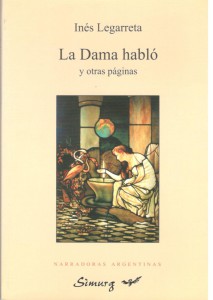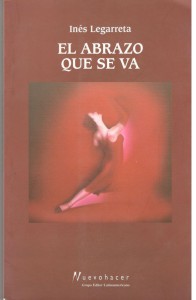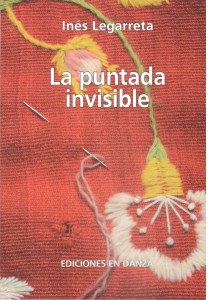- Revista Digital de Análisis Político y Cultural, fundado el 2011.
- revistaeltranvia@gmail.com
Inés Legarreta: “Después de siete libros publicados de narrativa, le digo sí a la poesía”
Actividades en la UNLP en el marco de los 40 años de la Noche de Los Lápices
16 septiembre, 2016Convocatoria para el Concurso de Fotografía “Premios Ciudad»
19 septiembre, 2016Entrevista realizada por Rolando Revagliatti.
Inés Legarreta nació el 30 de junio de 1951 en Chivilcoy, ciudad en la que reside, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Su quehacer literario se ha difundido en numerosos medios gráficos y digitales. Cuentos y relatos suyos han sido traducidos al inglés, italiano y alemán. Entre otras, fue incluida en las siguientes antologías: “Los cuentos de la granja” (España, 1995), “Antología de poetas y narradores chivilcoyanos” (1993), “Metáfora plural” (1991), “Pasacalles” (1999), “Cuentos sin permiso” (con selección y prólogo de Angélica Gorodischer, 1999), “Brujas” (2000), “Cuentos históricos argentinos” (2000), “Nachts bin ich dein pferd. Erotische geschichten aus argentienien” (Suiza, 2000). Ha obtenido primeros premios y reconocimientos por su trayectoria otorgados por instituciones y organismos gubernamentales y privados. Publicó en narrativa breve “En el bosque y otros cuentos” (1990), “Su segundo deseo” (1997), “La dama habló y otras páginas” (2004), “La turbulencia del aire” (2012), “La imprecisa voz que me sueña” (2014), y dos nouvelles: “El abrazo que se va” (2008) y “Tristeza de verse lejos” (2010). Acaba de aparecer su primer poemario: “La puntada invisible” (Ediciones en Danza).
1 — ¿Recordamos?…
IL — Recordarnos y seleccionamos. Recordamos y recortamos. Recordamos y creamos. En esto de mirar hacia atrás para vernos, siempre haremos un cuento, una nouvelle, una novela, hasta una saga, si nos da el aliento. Y en el caso de que hubiéramos llegado a cierta excelsitud, un solo poema. No es mi caso. De manera que, para ordenarme, pensaré en capítulos con títulos incorporados, los cuales (capítulos y títulos), por supuesto, se disgregarán al escribir, se esfumarán en lo real de la vida vivida. Pero soy escritora, así que, como dijo el maestro Juan Rulfo, mentiré lo más que pueda, lo mejor que pueda, para decir la verdad.
Infancia y adolescencia. Recuerdo dos casas. Una antigua, alquilada, en donde vivíamos hasta que mi padre construyó la definitiva. La entrada tenía dos escalones de mármol y un zaguán que daba a la sala de recibimiento, lugar en donde esperaban los pacientes de mi padre, que era médico. A la derecha de esa sala había una puerta que comunicaba con el consultorio propiamente dicho; de ese lugar tengo un recuerdo confuso, oscuro, siempre como en la bruma, porque yo era muy chica entonces y no nos dejaban entrar al consultorio de papá. Luego venían las habitaciones, una detrás de la otra, un baño principal y el recorte de un gran comedor que quedaba en el medio de la casa, entre los dos patios, el de adelante y el de atrás; el de atrás tenía una parte embaldosada adornada con canteros y macetas y otra, de tierra, con algunas plantas: a este patio daban la cocina, la despensa, la sala de planchar y la habitación y baño de servicio.
Un verano, en el segundo patio, nos pusieron una enorme pileta de lona y fue maravilloso: zambullirnos después de las cuatro de la tarde, nosotros tres: mi hermano mayor y mi hermana (yo era la del medio) y los vecinitos de al lado: un chico y una chica que cuando nos mudamos dejamos de ver porque al tiempo se fueron a Buenos Aires. Otra tarde, a la hora de la siesta, hicimos una guerra con pelotitas de barro: además de nosotros, una de las paredes quedó repleta de municiones y estallidos marrones: habían pintado hacía muy poco, así que cuando papá se levantó, a mi hermano y a mí (a mi hermana menor, no) nos puso en penitencia mirando la pared durante una o dos horas. Al final, terminé llorando y me levantó la penitencia antes de que se cumpliera el plazo. Mi hermano la sufrió entera. Fue algo que se repitió casi siempre: las mujeres nos salvábamos llorando.
Mientras viví en esa casa todavía no iba a la escuela; empecé directamente en primer grado, sin haber pasado por el jardín de infantes, el año que nos mudamos a la casa definitiva. El primer recuerdo es éste: una escuela imponente, de piedra gris, que ocupaba toda una manzana (la misma de hoy), con un patio inmenso y yo atravesándolo de la mano de mamá. La señorita nos recibe, mamá me da un beso y se va. Y me pareció que se me abría la inmensidad. Entramos al aula después de hacer fila y tomar distancia con el brazo extendido. La señorita nos dice: “Saquen el cuadernito y hagan un dibujo, cualquiera, lo que les guste”. Dibujé una bandera argentina con un mástil alto, alto, de línea temblorosa. Estaba muerta de susto. Pero enseguida se me pasó: la escuela no me resultó difícil, aprender a escribir me gustaba, leer también.
Siempre levantaba la mano para pasar a leer. Sería porque mi primera lectura parada al frente de la clase, sosteniendo el libro con una sola mano, fue vergonzante: no había practicado lo suficiente y dije de corrido la primera oración, después fue un silabeo titubeante hasta que la señorita me hizo sentar, entonces, creo, decidí que “eso” no me pasaría más. En tercer grado escribí una composición que dio la vuelta el patio y llegó hasta el Director de Primaria y Secundaria (en el Normal estaban los dos niveles de enseñanza); parece que llamaron a mis padres para felicitarlos, pero no me enteré: me enteré muchos años después, en un viaje en tren, cuando casualmente (ya estaba estudiando en tu ciudad el profesorado de Literatura) me senté al lado de una de mis maestras de primaria.
Ella me lo contó. Me dijo: “Pero claro, cómo no vas a estudiar literatura si a los ocho años ya eras escritora”. Pero en esa época no me consideraba escritora, ni soñaba con serlo. Tampoco después. Ni en la secundaria ni durante el profesorado. Nunca pensé que sería escritora: fue algo tardío, inesperado, muy parecido a la locura, que se me impuso. Algo que no pude eludir y que estalló —como los misiles de barro en la pared de la primera casa— después de los años de horror, después de un tiempo de exilio, cuando ya estaba casada y tenía a mis tres hijos.
Creo que mi vida literaria se basa en la negación. Primero y por mucho tiempo dije y digo no. Después el sí se impone por venganza, con la fuerza propia de lo negado. Pero el sí tiene que hacer un largo y dificultoso camino para convencerme, seguramente por mi fuerte ascendencia vasca. Años de análisis no han logrado borrar ese punto inicial de negativa.
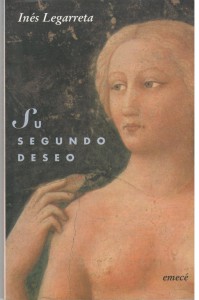 Es cierto que, ahora, después de siete libros publicados de narrativa, le digo sí a la poesía. Ya no puedo resistirme a su ligereza profunda, a su transparencia, su fugacidad; la manera de entronizar el instante para después huir, desaparecer dejando una estela, algo en el aire parecido a un perfume raro. Ya no puedo negarme a ella, está en mis manos y en mi boca y es tan natural escribirla como caminar. Me parece necesario aclarar que siempre pero siempre consideré a la poesía como el género matriz, la última y la primera letra, el Bien: de ahí también el respeto, casi reverencial que siento por ella. De ahí que aunque no escribiera poesía siempre leí a los grandes poetas a la par de los grandes narradores y, por lo mismo, creo, cuando le di salida a los versos, no me resultó extraña.
Es cierto que, ahora, después de siete libros publicados de narrativa, le digo sí a la poesía. Ya no puedo resistirme a su ligereza profunda, a su transparencia, su fugacidad; la manera de entronizar el instante para después huir, desaparecer dejando una estela, algo en el aire parecido a un perfume raro. Ya no puedo negarme a ella, está en mis manos y en mi boca y es tan natural escribirla como caminar. Me parece necesario aclarar que siempre pero siempre consideré a la poesía como el género matriz, la última y la primera letra, el Bien: de ahí también el respeto, casi reverencial que siento por ella. De ahí que aunque no escribiera poesía siempre leí a los grandes poetas a la par de los grandes narradores y, por lo mismo, creo, cuando le di salida a los versos, no me resultó extraña.
A partir de la publicación del libro de relatos oníricos “La imprecisa voz que me sueña”, la poesía empezó a ocupar el lugar que tiene ahora: todo el tiempo, todas las lecturas, casi lo único que me interesa.
2 — Qué habrá marcado tu escritura.
IL — La segunda y definitiva casa la marcó. Una casa de dos plantas, construida a gusto de mis padres, que ocupaba una esquina y se alargaba hacia las dos calles laterales, un estilizado chalet californiano con paredes de ladrillo visto, ventanas guillotina inglesas y puertas pintadas de blanco, con un porche de acceso a la entrada principal y otra entrada secundaria en una de las calles laterales; ahí estaba el consultorio de papá y luego el garaje con portón vidriado.
Fue concebida con todos los adelantos de la época: nosotros (mi familia, mis hermanos y yo) gozamos del privilegio de la calefacción central cuando en el pueblo por muchos años, décadas en realidad, la mayoría se calentaba con estufas a kerosén o a gas; la casa era innovadora, además, por la cantidad de baños y toilettes, los detalles de confort en las habitaciones, por los ambientes muy amplios, cuarto de estudio, terrazas y sótano que funcionó como bodega-cava de mi padre. En la planta baja estaban la cocina, la antecocina, el living enorme con una gran chimenea y bar incorporado, el consultorio con su biblioteca empotrada y la sala de espera. Se llegaba a la planta alta por la escalera que nacía en el medio del living, arriba, después del rellano, estaban los dormitorios y baños principales; pero también desde la cocina nacía otra escalera que iba a la parte de servicio: lavadero y dependencias.
En mi adolescencia transformamos la habitación de servicio en cuarto de estudio: quizás el lugar que más disfruté de la casa: ahí charlábamos incontables horas con mis amigas, estudiábamos, fumábamos, escuchábamos long-plays en el winco; ahí escribí frenéticamente: llené hojas y hojas de cuadernos con apuntes, poemas, notas, reflexiones, relatos, cuentos, ideas: todo esto finalmente, lo perdí. Los cuadernos desaparecieron. Lo advertí mucho tiempo después, cuando ya estaba estudiando en Buenos Aires; un día quise releerlos y no los encontré, los busqué por toda la casa y no estaban. No tengo dudas de que mi madre con su manía de orden y limpieza los tiró; yo tenía una letra imposible y era muy desprolija; al abrir los cuadernos, las tachaduras y correcciones saltaban a la vista y dejaban ver el mapa furibundo de una adolescente inquisitiva: no era lo que mi madre esperaba de mí. Supongo. Pero no sé quién otro pudo animarse a tirarlos sin decirme una palabra.
La casa tenía dos terrazas: la interna, pegada al lavadero, en donde se tendía la ropa a secar y otra externa, en la planta alta, a la que se accedía desde el dormitorio de mis padres y ocupaba toda la esquina: cuando la casa estaba en construcción, yo pensaba que usaríamos esa terraza para tomar aire en verano, para sentarnos con algo fresco a disfrutar de la vista, que sería un lugar social, de reunión con amigos, pero eso sucedió muy pocas veces; nos asomamos a la baranda de madera algún día de carnaval cuando el corso llegaba justo hasta la esquina o en algún cumpleaños o festejo familiar. Se usó muy poco.
¿Por qué hablo tanto de la casa? Porque la escuché antes de que la construyeran en la voz de mi padre y después la vi erguirse como una montaña, porque la escalé de su mano a través de una escalerita endeble que los obreros usaban para llevar lo necesario al gran espacio abierto que sería la planta alta, porque él me indicó “allá estará tu habitación”, “acá estaremos tu mamá y yo”, “allá será la habitación de tu hermano”… y todo esto en medio del cielo, casi tocando las nubes. Y también porque esa casa soñada fue el lugar de encierro de mi madre. Esa casa única en su edificación, hito urbano en el pueblo, lugar del deseo para los que la miraba al pasar, sin embargo, escondía a alguien. “¿Entra la luz en tu casa?” “¿Por qué siempre los postigos cerrados?” Con los años, se transformó en un castillo inexpugnable, una fortaleza, el caparazón de un alma que se mantuvo silente ahí adentro, protegida del mundo: mi madre.
Pero la casa le dio, sin embargo, a mi madre (y en consecuencia también a mí) una salida: la lectura, la biblioteca. En realidad, las bibliotecas. La del escritorio de mi padre, conformada principalmente por libros de historia argentina y universal, política, ensayos y colecciones de autores que admiraba; por ejemplo, la colección completa de la obras de Domingo F. Sarmiento, la cual, en su ancianidad, decidió donar a la escuela rural en donde había cursado los primeros años de la primaria: entonces vivía con su familia en un campo a pocas leguas de la ciudad y siempre recordó los viajes a caballo para llegar a la escuelita.
Y la biblioteca que adornaba el living y era “propiedad” de mi madre: novelas de autores argentinos, ingleses, franceses, libros de viajes, de cuentos, libros de arte, diccionarios enciclopédicos, libros y revistas en francés (mi madre era profesora de francés, pero nunca ejerció) y todo lo que la Editorial Sur editó mientras Victoria Ocampo estuvo viva, y también todo lo que se siguió editando en la Editorial Sur después del fallecimiento de Victoria, porque una prima hermana de mamá —María René Cura (Miné)— fue amiga dilecta y colaboradora de la célebre escritora hasta sus últimos días. Entre éstas, las bibliotecas de mi casa, la de la escuela Normal a la que asistí en la primaria y secundaria, y la de la Biblioteca Popular “Antonio Novaro” de Chivilcoy, transcurrieron mis pasos en pos de incansables y casi inagotables búsquedas literarias: leí de todo, sin orden, sin consultar, sin juicio previo, sin seleccionar entre alto o bajo, sagrado, consagrado o popular, entendiendo y no entendiendo, mezclando como dice el tango “la Biblia con el calefón”. Nunca volví a leer (la poesía me ha acercado a ese desorden sistemático) con tal ferocidad, con tanto hambre. Me quedaba hasta altas horas de la noche con la luz prendida hasta que mamá venía y me la apagaba: “Mañana tenés escuela y no hay quién te despierte”.
Sonará raro pero no lo es en realidad: aunque he escrito mucho sobre la casa, sus habitantes y los fantasmas, hasta ahora casi todo permanece inédito. Como si todavía no hubiese llegado el tiempo de sacar a la luz un mundo que ya no está. La casa paterna fue vendida, ya no nos pertenece. Las personas, los objetos, las escenas no están. Paso caminando, la miro desde afuera, está habitada por otros y la extrañeza me invade. ¿Quién era, quién es la que habitó en esa casa? ¿Qué pasó? Debo seguir indagando…
3 — Sí, indagando.
IL — Todo lo que he contado, sin embargo, es apenas la base, el sustento sobre el cual se fue forjando mi vocación por los libros; pero la escritura propiamente dicha viene —lo creo firmemente— de los increíbles relatos que mi abuela materna nos hacía a mi hermana y a mí cuando nos quedábamos a dormir en su casa. También de una manera de comunicarme a través de cartitas, notas, páginas, que me resultaba absolutamente natural y simple: antes que hablar, escribir. Si tenía algún problema, escribía. Si quería decir algo especial, si quería expresarme libremente, si estaba disgustada, escribía. Como si la primera forma de comunicación no hubiese sido oral sino escrita. Así que creo que se juntaron, principal y puntualmente, los relatos de mi abuela materna y una tendencia innata hacia la forma de expresión escrita para hacer de mí lo que soy.
Mi abuela había nacido, se había criado y vivido hasta después de su casamiento y nacimiento de sus tres hijos (mi madre era la del medio) en una quinta-boliche de campo llamada “El Recreo”, que todavía sigue estando en Chivilcoy —ahora como Casa familiar-Museo— . En 1881, en el predio que recibiera su mujer como regalo de casamiento, mi bisabuelo, un genovés culto y progresista, levantó la casa y el boliche, y, un poco más tarde, utilizó parte del espacio para agregar además de cancha de bochas y otros juegos, un bellísimo jardín que fue diseñado por un conocido paisajista de Buenos Aires: paseo arbolado, con canteros simétricos y laberintos de arbustos, y con las más variadas y exóticas flores y plantas que le brindaban al paseante sensaciones, colores y aromas diferentes. Se convirtió en un lugar de “recreo” para la clase acomodada del pueblo (nota: Chivilcoy tiene, aproximadamente, 70.000 habitantes. Por lo tanto es una ciudad.
Hago esta aclaración porque yo siempre lo nombro “pueblo”; esto es por la forma cercana de las relaciones entre vecinos y conocidos que, por lo menos mi generación y las anteriores, tuvimos) y hasta de familias de Buenos Aires vinculadas con Chivilcoy. De ahí el nombre (“El Recreo”) y de ahí que el inventario anecdótico de mi abuela oscilara entre sabrosas y picantes escenas de amor, fuga o desencuentros entre conspicuos personajes de la época —algunas francamente lanzadas, otras misteriosas o desopilantes para los oídos de unas niñas como nosotras—, a los entuertos y lances de cuchilleros, borrachos y parroquianos de toda laya (diría el Maestro Borges) que acudían diariamente al boliche. Nunca me cansaba de escucharla, le pedía una y otra vez que me las contara. “Pero si ya las sabés de memoria”, me decía la abuela. “No importa, contame la de la mujer en bata de seda, con el monito tití en el hombro, que se escapó con el hermano del marido.” “Y era morfinómano”, decía la abuela. “¿Qué es morfinómano?” Suspiraba: “Tomaba algo para vivir mejor.” “Ahhhhh, bueno, contame.” ¡Qué maravilla! Nunca le terminaré de agradecer a mi abuela Clorinda su desparpajo, su humor, su falta de prejuicios. Mamá se enojaba.
4 — Ya que aludiste a un paisajista, hablemos del paisaje.
IL — Así como los relatos de mi abuela fueron inaugurales, también hay un paisaje que es el mío. El campo, la llanura, los bichos, los animales, los árboles, el viento. El sol del atardecer, la luz del amanecer. Cierta brusquedad de algunos olores, la irrupción del canto de los pájaros, el ruido del viento entre las hojas, el cielo por todos lados, arriba y abajo, según se lo mire. Y una manera de respirar del que está acostumbrado a los grandes espacios que se transmite a la escritura. Luego, en lo cotidiano, el patio, la cocina, las campanadas de la iglesia, el ruido de la calle, los canteros con flores, el sauce del fondo de mi casa.
Aunque vivo en dos lugares, mi paisaje es uno.
5 — ¿Lecturas?…
IL — No voy hacer el listado de nombres de mis lecturas infantiles porque considero que se parece al de cualquier niño ávido que tiene a mano lo que quiere: sólo rescataré la colección completa del escritor brasileño Monteiro Lobato, tesoro facilitado por la prima hermana de mi madre (Miné), quien se ocupó de encauzar, en cierta forma, mis lecturas. Mucho tiempo después encontré, en un cuento de la maravillosa Clarice Lispector, algo parecido a lo que me sucedió a mí: en “Felicidad clandestina” describe el placer inconmensurable que le provocaba leer la serie “Naricitas” de Monteiro Lobato y las maniobras —perversas— que debía soportar de una amiga gorda y fea, pero poseedora de esos tesoros, para poder disfrutarlos.
De mi adolescencia, rescataré del fárrago profuso, dos momentos: “La náusea” de Jean-Paul Sartre (horas y horas y noches y noches leyendo lo que no terminaba de entender pero que me fascinaba) y el golpe a la estructura de lo literario escolar formal que fue “Rayuela” y los cuentos de Julio Cortázar. Dicho sea de paso, Miné fue alumna predilecta de Cortázar en los años que estuvo dando clases en la Escuela Normal de Chivilcoy (donde yo estudié), sostuvo con él una nutrida correspondencia y lo trató a posteriori al entrar en el círculo de Victoria Ocampo y su editorial.
Los poetas de la adolescencia fueron Pablo Neruda a partir de sus “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” y Alfonsina Storni, con su voz de mujer y la manera de hacerse un lugar en un mundo de hombres.
6 — ¿Y después de la secundaria?
IL — Me instalé en Buenos Aires para estudiar Literatura en el Profesorado Nacional “Joaquín V. González” de Avenida de Mayo y Lima (en aquel entonces). Antes de sufrir aquellos años oscurísimos, debo decir que para mí Buenos Aires fue una fiesta. La secundaria en Chivilcoy no fue más que el paso necesario para irme a vivir a la capital: no sentí ninguna nostalgia ni añoranza porque dejaba el pueblo; no lloré en la fiesta de despedida, como la mayoría de mis compañeros, porque terminaba un ciclo: yo quería irme.
Un mundo lleno de posibilidades, encuentros, eventos, experiencias vitales y sociales se abrió ante mí y lo gocé con la libertad entre comunitaria, de compromiso y hippie de aquellos famosos años 70 que terminaron con el baño de sangre que todos conocemos. Los famosos 70. Al principio viví en un pensionado de monjas (con reglamentos que transgredíamos sin mayor problema); al fin del segundo año me casé con mi actual marido, Enrique, y nos instalamos en su departamento, en donde, al tiempo, nació mi primer hijo: Nicolás. Enrique militaba en la Juventud Peronista y yo también hasta que quedé embarazada; de ahí que vivimos el Proceso como casi todos los jóvenes de esa época: viendo de qué manera la violencia y las persecuciones se volvían procedimientos habituales y cotidianos.
Seguí estudiando hasta que nos volvimos a Chivilcoy, porque las cosas se habían puesto muy difíciles, pensamos que estaríamos mejor, pero nos equivocamos: después del secuestro y muerte de un amigo, un grupo no identificado nos fue a buscar al departamento de Buenos Aires, lo cual nos obligó a salir del país por un tiempo. Estuvimos en Uruguay con la idea de ir a España, pero, finalmente, después de algunos meses, volvimos a Argentina. Entonces nació mi segundo hijo, Juan Enrique: casi al mismo tiempo terminé el Profesorado de Letras en la ciudad de Mercedes, distante a una hora de Chivilcoy. Enseguida, creo que como una afirmación de la vida, nació mi tercer hijo: la única mujer, Josefina.
En todo este tiempo no escribí NADA. Cuando entré en el “Joaquín V. González”, de gran nivel formativo por los excelentes profesores y la trayectoria de la institución, ocurrió, sin embargo, que tuve la mala suerte de tener en primer año la excepción que confirma la regla: una señora que dictaba clases de Retórica desde unas fichas amarillas y polvorientas que había que memorizar; ella nos dijo: “Olvídense de escribir, acá no vienen a ser escritores, vienen a ser profesores”. También nos dijo que nos olvidáramos de Cortázar (que era profesor) porque era un caso extraordinario (tenía razón) y ninguno de nosotros lo era ni lo sería. Lápida a mis escritos, que acepté mansamente. Quizás también porque había demasiada vida, demasiado movimiento y efervescencia como para ponerse a escribir en soledad. Lo cierto es que se inicia un largo, muy largo período en donde no escribo nada. Y cuando digo nada es nada.
Fueron casi quince años. Esa nada literaria, ese desierto, ese descampado, se extendió desde los diecinueve, veinte años hasta pasados los treinta, en realidad, hasta los treinta y tres (la edad de Cristo) cuando, con mis hijos bastante crecidos, pensé que me estaba volviendo —literalmente— loca. Era exactamente lo que sentía: que algo parecido a la locura me venía ganando las horas, no tenía paz ni tranquilidad, no había cosa o lugar en donde estuviera completa, no sabía por qué estaba donde estaba a pesar de que mi entorno y vida familiar eran “normales”; vivía atravesada por un inmenso desorden. La imagen que tengo es la de un collar de perlas rompiéndose en el aire, las perlas cayendo y dispersándose por el piso, perdiéndose debajo de los muebles, entre las pelusas y la mugre, en la oscuridad y yo mirando.
Hasta que una tarde, sentada a la sombra de un árbol, en la hora de la siesta (estábamos en el campo de un amigo), tomé birome y papel y me puse a escribir. A la noche leí a mis amigos un cuento con vampiros. Ese fue el principio de la sanidad, o al menos, el escape de la locura. Volver a escribir. Escribir. Escribir. Respirar. El desierto quedó atrás.
7 — Retomaste, obviamente, el camino.
IL — E inicié la rutina de los viajes semanales desde Chivilcoy a Buenos Aires, costumbre que nunca más abandoné; de hecho, puedo decir que vivo mitad y mitad, y a la manera de Sarmiento soy provinciana en Buenos Aires y porteña en Chivilcoy. No puedo prescindir de ninguno de los dos lugares: mi vida es un eterno ida y vuelta.
Como había empezado a escribir cuentos busqué maestros por el lado de ese género riguroso, difícil, exacto: el primero fue Isidoro Blaisten; el segundo Juan José Hernández y el tercero Santiago Kovadloff. Asistí, a lo largo de los años, a sus talleres y cada uno de ellos jugó un rol decisivo en mi desarrollo (aparte de lo formal que ya traía por el profesorado): les estoy profundamente agradecida porque se brindaron con generosidad y sin complacencias, me acompañaron en las publicaciones de mis primeros libros y, con el paso del tiempo, se convirtieron en muy buenos amigos. Isidoro y Juan José ya no están pero siguen presentes, sigo respetando muchos de sus consejos y recomendaciones literarias. Grandes Maestros que tuve el privilegio y el honor de disfrutar, además de conocer en sus clases a varios de los amigos escritores con quienes en el presente intercambiamos experiencias, lecturas, charlas, encuentros, congresos. Sólo por nombrar algunos: Ana María Torres, Adela Sorrentino, Mabel Pagano, Beatriz Isoldi, Laura Nicastro, Rebeca Fraga, Ana Caballero, Lía Rosa Gálvez, Lucía Gálvez, Françoise Toledano… y si mal no recuerdo, con vos, Rolando, nos cruzamos en un taller del queridísimo Juan José Hernández. ¿Estoy equivocada?
8 — Compartimos, Inés, exactamente un encuentro de taller grupal coordinado por Juan José. Seguí con él pero en clases individuales. Y vos fundarías poco después tu propio taller literario en Chivilcoy.
IL — En 1983. Con un grupo de alumnos que, años más tarde, tendrían sus propios talleres. Lo mantuve durante doce años, al cabo de los cuales, di por terminada esa tarea. Después organicé cafés literarios, lecturas y otras actividades en Chivilcoy, al tiempo que hacía más o menos lo mismo en Buenos Aires; en 1990 había publicado mi primer libro de cuentos y eso trajo lo que todos conocemos: nuevas relaciones y la entrada a un medio escurridizo y difícil al que uno se va acostumbrando. Luego vinieron los demás libros y, con ellos, la continuidad de una vida laboral intensa que sigue hasta ahora. Por suerte. No sabría hacer otra cosa.
En 2005 creamos la revista literaria “Fledermaus” (digital e impresa) junto a Hernán Ronsino, Zulma Zubillaga, Griselda Marenda (en el primer número estuvo también Raúl Barbalace): lo resalto porque fue una muy buena experiencia que duró siete años, casi un récord para una revista pensada, diseñada y editada en Chivilcoy, aunque con colaboraciones de escritores contemporáneos argentinos y textos de autores universales.
Chivilcoy tiene una larga tradición en revistas y diarios literarios, casi desde su fundación: el hecho de que muchos de sus primeros habitantes fueran chacareros extranjeros venidos a estas tierras gracias al impulso inmigratorio de Sarmiento, marca una línea que sigue hasta nuestros días. Leían y escribían, gustaban de la música y de las expresiones artísticas. (Nota familiar: en “El Recreo” mi bisabuelo pasaba óperas en su gramófono una vez por semana: sentados en el gran patio los vecinos de las quintas y los gauchos escuchaban a los grandes tenores de la época.) Se destacan momentos como las intervenciones del poeta Carlos Ortiz, muy vinculado al modernismo, y claro está, la época de Cortázar en Chivilcoy (revista “Oeste”), pero hubo diversas publicaciones, algunas de las cuales, salieron durante varios años, como las de Miguel Torres, Diego Rositto, Raúl Barbalece, Carlos Costanzo, etc.
“Fledermaus” se destacó por la cuidadísima edición, la selección de material literario y gráfico, la calidad del papel y una línea editorial que mantuvo determinados valores ligados a la seriedad conceptual en el tratamiento de lo que sabemos es la materia básica del escritor: la lengua. Nosotros la pensábamos, buscábamos el material, nos conectábamos con importantes autores para pedirles textos que —debo decirlo— siempre se brindaron, sin pedir un peso y con la mayor disponibilidad. Estoy hablando, por ejemplo, de María Granata, Jorge Ariel Madrazo, Ángela Pradelli, Leonardo Martínez, Jorge Paolantonio, Luisa Peluffo, Laura Fava, Luis Tedesco, Ricardo Mariño, Hebe Uhart, Juan José Delaney, Juan Carlos Bustriazo Ortiz (a través de Cristian Aliaga), Javier Villafañe, etc. La lista es larga y prestigiosa porque, como ya dije, “Fledermaus” salió al ritmo de tres números (marzo-julio-noviembre) por año durante siete años.
Algunas tapas fueron obras cedidas de la misma generosa manera por artistas contemporáneos argentinos como Miguel Ronsino, Inés Vega, Marcelo Mosqueira y el fotógrafo Daniel Muchiut; otras veces elegíamos obras clásicas universales. Hicimos también entrevistas a Andrés Rivera, Marcelo Cohen, Luis Pescetti, María Granata y otros. En algunos números adjuntábamos un dossier específico, tal el caso del dedicado a la literatura infantil o al teatro argentino contemporáneo. Creo que fue un buen intento, del que estábamos —todos los integrantes del staff permanente— y estamos hasta el día de la fecha muy orgullosos. Nos ganó, al final, el desaliento por la poca repercusión de lectores y la merma acentuada de ventas aún en ambientes que se suponían “propicios”…; en fin, ahí está en la Biblioteca Popular “Antonio Novaro” la colección completa de la revista.
9 — ¿Y ahora?
IL — Sigo casada con Enrique. Mis tres hijos se casaron y tengo cuatro nietos, pronto llegará el quinto. Mantengo los amigos de siempre, he hecho otros, nuevos y valiosos, que me ayudan a vivir mejor. La familia y los amigos han ocupado y ocupan un lugar muy importante en mi vida. Sigo escribiendo, leyendo, pensando. La poesía me ha ganado por completo. Leo y mezclo autores con la misma ferocidad de aquella adolescente que fui; esto me gusta, sentir que un género tan “serio”, tan “sagrado” y respetado me haya metido de nuevo y de lleno en una especie de revuelta juvenil. Inmensidad de la belleza. Borges tenía razón: hay que leer por placer, el mundo está lleno de libros y autores que nos esperan. Los poetas son infinitos y yo voy detrás de ellos… Salto de un autor a otro, de una escuela a otra, de sensibilidad en sensibilidad. Baldomero Fernández Moreno, Aldo Oliva, Susana Thénon, Constantino Cavafis, Salvatore Quasimodo, Wislawa Szymborska, Joaquín Giannuzzi, Luis Tedesco, Olga Orozco, Jorge Leonidas Escudero, Hugo Padeletti, Idea Vilariño, Juanele Ortiz, Ezra Pound, Emily Dickinson, Paul Eluard, Alejandro Schmidt, Pier Paolo Pasolini, Wallace Stevens, Marosa di Giorgio, Vicente Huidobro, César Vallejo, Nazim Hikmet, Eugenio Montale…
Siempre he tratado de mantener cierto equilibrio entre la vida social que se impone en este medio y la necesaria soledad del escritor: hay épocas de mayor exposición y otras, de recogimiento. Me sirve mucho el hecho de vivir —o de intercambiar— en dos lugares: si estoy en Chivilcoy, en general, hago una vida más metida para adentro. Tengo mi taller-estudio en el fondo de la casa, está separado de la edificación central por un patio y un pequeño muro, de manera que me voy a “atrás” y ahí me aíslo. (Claro que con las “nets”, uno puede escribir en cualquier lugar, si es necesario).
Aunque no lo parezca soy una persona solitaria. Me gusta el silencio. De ahí, del aire, de la ausencia de palabra, viene la poesía. Hay que estar atento porque enseguida se va. No es como la narrativa que se queda. La poesía se va rápido, los distraídos no son poetas.
10 — Victoria Ocampo (1890-1979). Te habrás imbuido de su prosa con toda esa… densidad familiar. ¿Y de Silvina Ocampo (1903-1993)?…
IL — Con Victoria Ocampo tuve una relación de amor-odio: estaba tan presente en la vida familiar, era casi como una comensal más a la mesa (quizás exagero un poco) que, pasada la infancia, empecé a distanciarme deliberadamente de todo lo que era y representaba: un Tótem, algo intocable, una especie de señora inmarcesible a la que había que rendirse…; ahí la descubrí a Silvina, con su desparpajo e irreverencia y me vino genial. Además el tándem Bioy Casares – Silvina – Borges, ¡era imbatible! En principio, me intrigó el por qué de la tirria entre las hermanas (en casa sólo se conocía y repetía la versión Victoria), y después, realmente, me di cuenta de la enorme escritora que era Silvina, siempre entre colosos, como si no brillara con luz propia. Y su literatura tan fuera del canon, inusual, algo perversa, con una lucidez… Me encantan también muchos de sus poemas.
Pero, para poner las cosas en su lugar, no dejo de reconocer —ahora que ya he crecido (sic)— la prosa clara y elegante de Victoria en sus “Testimonios”. Y claro está, la extraordinaria labor de difusión, a través de Sur, de autores norteamericanos, ingleses, franceses, filósofos y pensadores modernos, autores noveles argentinos como Cortázar, a quien le publicaron el famoso cuento “Casa tomada”; es decir, una trayectoria que grandes de la literatura latinoamericana como los mexicanos Carlos Fuentes y Octavio Paz han reconocido sin empacho.
Así, creo, cada hermana ocupa el lugar que merece en mi biblioteca.
11 — Has escrito cuentos japoneses.
IL — Siempre me sentí atraída por el arte oriental, especialmente, el japonés. Las geishas, su vestimenta y peinados, la manera de caminar deslizándose, la finura en la ceremonia del té, la destreza en el uso del abanico, los bailes, el canto y la música en esos ambientes austeros de puertas corredizas y lámparas de papel, con muy pocos —aunque exquisitos— elementos de decoración, me generaron desde chica el deseo de acercarme a ese mundo extraordinario, lejano y tan diferente al nuestro en todo.
Luego, se acrecentó aquel deseo ingenuo, con la admiración de los grandes maestros del dibujo, la pintura y el grabado, sobre todo, a los del famoso período conocido como del “Ukiyo- e” o “Del mundo flotante”, es decir, la vida de las cortesanas y su entorno en el momento de mayor esplendor de la ciudad de Edo: color, sutileza de la línea, costumbrismo en las estampas y dibujos de Hokusai, Utamaro, Hiroshige, Kunishoshi, Eishi, Hasui y tantos otros, quienes componen un conjunto artístico que no deja de maravillar a artistas occidentales, como le sucedió a Claude Monet y a Paul Cézanne. A esto, obviamente, hay que agregar las lecturas de “El libro de la almohada” de la cortesana imperial Sei Shonagon, y los “Cuentos de Ise” de Ariwara No Nahiro (dos libros que corresponden a la Edad Media), además de las novelas y cuentos de los grandes maestros de la literatura japonesa contemporánea: Yasunari Kawabata, Kazuhiko Mishima, Kenzaburo Oe, Harubi Murakami, Akutagawa Ryunosuke…;
tampoco puedo dejar de mencionar la cinematografía del genial Akira Kurosawa. Casi todos los autores que mencioné trabajaron la gran tradición japonesa junto con las formas que propuso la literatura occidental, fundamentalmente a través de William Faulkner, James Joyce, Virginia Woolf (por nombrar algunos), de manera que incorporaron y mezclaron lo nuevo con lo viejo: el resultado fue un impulso que cambió la literatura japonesa y la llevó a ser lo que es.
¡Y me olvidaba de los haikus! ¡Ese género poético de la sutileza del instante! Con el gran maestro Matsuo Bascho. En fin, a vuelo de pájaro, he tratado de mostrar que, a pesar de no saber japonés y de no haber hecho estudios sistemáticos, algo del clima inherente a su cultura, los elementos y posicionamientos básicos de esa sociedad —hoy súper industrializada y a la cabeza de la modernización capitalista— me llegaron a través de lo que en forma escueta he mencionado.
Ahora voy al grano. Escribí el primer cuento de “La turbulencia del aire” a partir de una estampa de Hasui: una mujer, solitaria, luchando por caminar bajo una tormenta de nieve. El viento le da vuelta la sombrilla, está sola en la calle. Es la imagen misma de la desolación. Imaginé que era una geisha vieja, que había perdido todo su prestigio y posición social, que el camino hacia el barrio alejado donde vivía era como caminar hacia la muerte… Después vino otra imagen y otra y otra: me di cuenta de que tenía que seguir escribiendo y así llegué a formar un libro en donde también aparecen las contradicciones del Japón actual. Se lo di a leer a unos amigos argentinos de ascendencia japonesa por parte de padre y madre, que hablan japonés fluidamente y mantienen los vínculos con los familiares de “allá”. Me hicieron una devolución con la cortesía que los caracteriza: estaban muy agradecidos porque yo, una “gaijin” (extranjera), me hubiera interesado en su cultura, escribía como “gaijin”; es cierto, pero había llegado a captar lo japonés en la no linealidad, la forma indirecta y leve en la expresión, decir algo de manera que el interlocutor lo interprete; el discurso directo en Japón es sinónimo de mala educación y hasta de brutalidad, puntualizaron. También lo había logrado en la marcación del cambio de las estaciones, el lugar de los ancianos en la sociedad, la importancia de los detalles. Y veían en el libro respeto sin snobismo. Me quedé tranquila porque mientras lo escribía —muchas veces— había pensado que estaba cometiendo un sacrilegio. Para muchos fue un libro raro. No para mí. En todo caso, tan raro como todo lo que escribo, todo lo que me aparece como deseo y sigo.
12 — Los títulos de tus dos novelas breves remiten al alejarse, a la distancia. Comentarios bibliográficos me enteran de que el tango las une.
IL —“El abrazo que se va” y “Tristeza de verse lejos” son nouvelles independientes, pero, claro, las une el tango y los protagonistas. Y pueden ser leídas como un díptico. Hay como una contradicción o un juego de opuestos entre lejanía y tango bailado porque si algo determina al baile de tango es el cuerpo, la proximidad y sintonía de dos cuerpos que en el abrazo funcionan como uno. Así que hablar de distancia, de alejarse en el brazo, es tratar de crear otro espacio, quizás, en el plano de la espiritualidad. O como alguien dijo: “En el abrazo hay lugar para un tercero, en el medio está el otro”. Los protagonistas, en las dos nouvelles, son una mujer que ha dejado atrás la juventud, una escritora que está atravesando un período de sequía literaria y un joven bailarín de tango, sin demasiada formación cultural: entre ellos pasarán y no pasarán cosas (el deseo en sus distintas formas), mientras que aparecen los temas fundamentales: escribir-bailar/ cuerpo-espíritu/ movimiento-quietud/ juventud-vejez/ comunicación-incomunicación. La estructura de “El abrazo que se va” se basa en capítulos breves con títulos que anuncian lo que vendrá: por ejemplo “El abrazo”, “Elegancia”, “Las manos”, “El salto”; algunos brevísimos pueden ser leídos como microficciones. En cambio, “Tristeza de verse lejos” está dividida en cuatro capítulos más extensos que los de “El abrazo…”; no forcé en nada estas estructuras, cada nouvelle vino con su “forma” de entrada y lo remarco porque las escribí con enorme placer (aún con la tristeza y angustia existencial de la segunda): fue como bailar mientras escribía. Porque para escribirlo aprendí —o traté de aprender— a bailar tango. El tango me puso en un lugar desconocido de la argentinidad, me transportó a las milongas con sus códigos y particularidades, a la noche y al día de los milongueros, a las historias de mujeres solas, a una poesía diferente: un mundo fascinante que parece detenido en un tiempo sin tiempo.
13 — Te visibilizás plenamente como poeta con “La puntada invisible”.
IL — Sí. Tengo una sensación de primeriza, de principiante, que me gusta. Se acomoda muy bien con el apetito de lectora desordenada y voraz que me ha devuelto la poesía. Algunos de los poemas del libro fueron seleccionados por la Fundación Victoria Ocampo para integrar la “Antología de Poesía 2016” (correspondiente a los Segundos Premios); al verlos en las pruebas de galera tuve la sensación agradable de que, desgajados del todo, estaban en el aire, pero se sostenían y pensé que eso es la poesía: algo que se sostiene en el aire no se sabe porqué.
Escribir poesía ocupa casi todo mi tiempo ahora, es la forma en que me surge lo que necesito decir; con la misma naturalidad con que estuvo ausente durante muchos años, ahora aparece y se impone. Misterios de la creación. Bienvenidos sean.
La base de mi poesía —creo— es la casa. La palabra casa respondiendo a su origen latino: Domus/i: casa, familia, patria. Sí, me parece que los poemas de “La puntada invisible” giran alrededor de ese núcleo fundante. Y no sé qué más decir salvo que estoy a la expectativa.
14 — El escritor Germán Cáceres asocia tu impronta en “La imprecisa voz que me sueña” con el film “Adiós al lenguaje” de Jean-Luc Godard (uno editado y otro filmado, en 2014).
IL — Cuando salió la crítica de Germán Cáceres sobre “La imprecisa voz que me sueña” se había estrenado hacía muy poco “Adiós al lenguaje”: me pareció un gran halago, un regalo inesperado que encontrara alguna conexión entre mi libro con la película del ¡Maestro Godard! No la vi (ni entonces ni ahora) pero leí críticas y notas posteriores; con más de ochenta años, Godard sigue experimentando y desestructurando lo que se supone es un film: no hay secuencias continuas, se escuchan parlamentos literarios, mezcla los géneros, los personajes hablan inconexamente, la comunicación a través del lenguaje es nula…; lo que se da en los sueños es muy parecido a esto, no descubro nada, ya los surrealistas encontraban en lo onírico el material básico de sus poemas, en las formas inconscientes, en lo que aparecía sin la tutela de la razón residía algo de la verdad que había que exponer o al menos vislumbrar. Yo, lo único que hice fue seguir mis sueños y tratar de reproducirlos sin importarme todo lo que quedaría sin explicación, escribirlos sin hacer ninguna “clasificación” ni análisis psicológico, ni reflexivo: cuando me despertaba, a la mañana, o en medio de la noche, anotaba lo que recordaba del sueño. A veces eran aventuras casi homéricas, otras veces, apenas leves trazos o colores era lo que quedaba flotando del sueño: así se fue construyendo “la imprecisa voz…” porque era mi voz, y sin embargo, imprecisa, venida de otro espacio y tiempo, lo que registraba la escritura. Ahí, claramente, apareció, sin haberla buscado, la poesía: sólo los versos podían expresar determinadas sensaciones, fugacidades. Fue apasionante. Puedo decir sin mentir que, en esa época, vivía para soñar. La vida diaria, cotidiana, me parecía aburridísima, plana, sin ningún estímulo; la vida nocturna, los sueños, eran un dechado de imaginación. Me dormía como una enamorada que espera al príncipe azul. El de los sueños. Acuñé el nombre Inesdurmiente. Pero a la Inesdurmiente la escribiente le puso fecha de caducidad porque se dio cuenta de que podía seguir así toda la vida. Me dije: escribo hasta tal fecha y lo cumplí. En el último sueño aparecimos yo y yo: la escribiente y la soñadora unidas. Los versos me volvieron una.
* Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las ciudades de Chivilcoy y Buenos Aires, distantes entre sí unos 160 kilómetros, Inés Legarreta y Rolando Revagliatti, septiembre de 2016.